Fascismo antes de “El fascismo”:
re-racialización y genocidio del pueblo mapuche en el siglo XIX
Martìn Vigouroux1
El genocidio, la voluntad política de eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de su religión, cultura, supuesta “raza”, ideología o nacionalidad, no es algo nuevo. El concepto jurídico de genocidio fue acuñado en 1948 por el jurista polaco de origen judío Raphael Lemkin, para clasificar penalmente la política de exterminio contra la población judía por parte de la Alemania Nazi. Sin embargo, que el concepto de genocidio haya surgido a mediados del siglo XX no nos puede llevar a la candidez de pensar que el horror del genocidio es algo novedoso o propio de los fascismos del siglo XX. La cantidad de archivos, imágenes, relatos, películas, y libros que se han producido a propósito del holocausto o Shoá lo han transformado en el evento de extermino humano más estremecedor para la conciencia del mundo eurocentrado desde 1945 hasta el presente.
Y sin duda que fue una catástrofe, un horror y una tragedia humanitaria terrible. Pero la luz de la memoria de ese funesto evento no nos puede encandilar y enceguecer respecto de los demás genocidios y políticas de exterminio sobre los que se ha construido nuestra sangrienta historia. Como podríamos interpretar a partir de la insigne canción de la banda Sepultura “Bloody roots”, nuestras raíces son el derramamiento de sangre. Ríos de sangre, personas secuestradas y esclavizadas por toda Abya Yala y África. Nuestro continente ha sido el terreno de horrores tanto o más atroces, cometidos no durante una década o dos. Durante siglos. Primero por las potencias europeas y luego por los estados nacionales de América. Como señala de forma magistral Aimé Césaire en su “Discurso sobre el colonialismo” (1950), hay un Hitler dentro de cada humanista y burgués europeo, sólo que Hitler cometió el pecado imperdonable de aplicar las lógicas del colonialismo y el exterminio a otros blancos en territorio europeo.
Si, valdría la pena estudiar, clínicamente, con detalle, las formas de actuar de Hitler y del hitlerismo, y revelarle al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX, que lleva consigo un Hitler y que lo ignora, que Hitler lo habita, que Hitler es su demonio, que, si lo vitupera, es por falta de lógica, y que en el fondo lo que no le perdona a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del hombre en sí, sino el crimen contra el hombre blanco, es la humillación del hombre blanco, y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes de Argelia, a los coolies de la India y a los negros de África. (Césaire, 2006, p. 15)
Césaire mete el dedo en la llaga de la hipocresía occidental. Esa hipocresía que hace casi dos siglos y medio pudo proclamar la “Declaración de los Derechos del Hombre” en la Francia de la revolución burguesa (1789), y al mismo tiempo promover la perpetuación del régimen esclavista en Haití. Esa hipocresía que destruye grupos humanos enteros en nombre de toda la humanidad. Que hoy bombardea Gaza en nombre de la libertad y que ayer arrasó Iraq, Libia, Siria, Afganistán o El Líbano en nombre de la democracia. Hipocresía del autodenominado “mundo civilizado” que en nombre del progreso ha ensayado el desarrollo de enfermedades con la población afroamericana, como en el experimento Tuskegee, o que en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo ha esterilizado en masa a mujeres indígenas, como Fujimori en el Perú.
A continuación, me gustaría analizar los giros ideológicos detrás de un genocidio brutal y poco conocido para quienes no habitan en el Cono Sur de nuestro continente. Un proyecto de limpieza étnica y exterminio cultural que, al igual que la “solución final” de los nazis, se apoyaba en las concepciones racializadas de la humanidad sustentadas en el racismo científico. Y que al igual que la propaganda de Joseph Goebbels, supo que la batalla de las imágenes y de la construcción de un enemigo claro eran elementos fundamentales para unir a la mayoría de la población en una guerra contra un pueblo entero.
***
Si bien el surgimiento del racismo científico se puede datar en el siglo XVII −donde surge como una herramienta del pensamiento ilustrado para poder racionalizar el fenómeno de la diversidad de las culturas humanas−, es a lo largo del siglo XIX, un siglo revolucionario en todos los campos del quehacer humano, que se estructura el racismo científico más duro. Es en el XIX cuando se articulan la eugenesia, la frenología, la criminología, la etnología y la filosofía positivista para dar lugar a un marco teórico racista capaz de propulsar ingentes proyectos nacionales racialistas a lo largo de todo el orbe. Es el mismo racismo científico que sustenta ideológicamente al genocidio mapuche de la segunda mitad del siglo antepasado el que sostendrá los pilares ideológicos de los fascismos del siglo XX. Es la precuela de los horrores que vivirá el pequeño continente del norte unas décadas más tarde.
Desde mediados de 1800, en los jóvenes Estados nacionales de Argentina y Chile se comenzó a articular un discurso racial anti-indígena y pro-europeo que se suele sintetizar en la famosa contraposición de Domingo Faustino Sarmiento: civilización o barbarie. La cual supone que la barbarie recaería en el bando de los pueblos indígenas, afrodescendientes y en cierta medida en el pueblo mestizo. Por otra parte, se asume que el elemento civilizado recaería en el bando criollo. Aunque con ciertos matices, ya que como es sabido, Sarmiento tampoco es muy partidario de la herencia hispana. Veamos una muestra del juicio que tenía el estadista argentino respecto de los indígenas. En este caso, sobre los guaraníes:
Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han muerto ciento cincuenta mil. Su avance, capitaneados por descendientes degenerados de españoles, traería la detención de todo progreso y un retroceso a la barbarie… Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que le obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrecencia humana: raza perdida de cuyo contagio hay que librarse.
(Sarmiento, Carta a Mitre, 1872)
A diferencia de la institucionalidad argentina, la que siempre ha tenido un carácter criollista y anti-indígena, el aparato estatal chileno hizo un fuerte giro a lo largo de sus primeros años de existencia. Antes del discurso anti-indígena que se fue articulando desde mediados del XIX, en el caso chileno existía una profunda identificación y admiración por los entonces llamados “araucanos”. Se consideraba a Lautaro y Caupolicán como ancestros casi mitológicos del pueblo chileno. Como admirables e invencibles guerreros contra la corona española, en quienes el naciente Estado de Chile veía a sus antecesores y unos modelos a seguir.
Entre los años 1820-1840, el Estado de Chile se encontraba en proceso de formación. Debía producir un imaginario nacional, articular un discurso que estableciera las relaciones sociales al interior de la república en formación. El Estado chileno de dicho período, en tanto que principal dispositivo encargado de producir una identidad nacional, no parece haber tenido ningún interés en que lo indígena, específicamente lo mapuche, tuviese allí un lugar. Para qué hablar de la población afrochilena y la permanente negación de su existencia por parte del Estado y sus censos hasta nuestros días.
Todo esto a pesar de que el primer escudo de Chile, así como muchos de los símbolos, lemas y organizaciones de la llamada Patria Vieja (1810-1814) habían hecho referencia al pueblo mapuche como representantes del espíritu libertario y guerrero de Chile. El o los pueblos mapuche, quienes han habitado el Cono Sur del continente desde hace al menos dos mil quinientos años, se habían erigido como una suerte de pueblo guerrero legendario gracias a su resistencia al avance colonizador. Como señala Bernardo Subercaseaux, los líderes de la Patria Vieja tenían una consideración positiva respecto de los antiguos mapuche, al punto de considerarlos como el símbolo del proyecto de república que se estaba gestando. Sin embargo, su postura respecto de los mapuches que les eran contemporáneos fue más bien paternalista:
El pensamiento republicano −tal como se infiere del primer escudo nacional (1812)− percibía en el pasado indígena su época clásica; consideraba, sin embargo, a los pueblos originarios en una perspectiva de educación y asimilación progresiva. El adjetivo “araucano” llegó a ser un modo de decir “chileno”, fue, como señaló Mario Góngora, “una glorificación idealizada”. […] Tratándose de estos temas, la generación de Lastarria, en cambio, fue más apegada a la dicotomía sarmientina de civilización y barbarie. (Subercaseaux, 2011, p. 32)
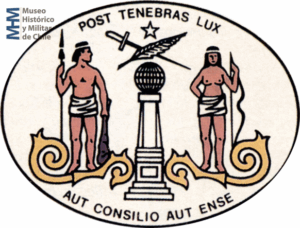
En el Gulumapu, lado oeste de la Cordillera de los Andes, el político e intelectual chileno Benjamín Vicuña Mackenna fue el principal articulador de una re-racialización del pueblo mapuche orientada a “desmitificar” la imagen de los mapuche como un gran pueblo guerrero y dialogante, construida a lo largo de los tres siglos de coloniaje. Vicuña Mackenna identifica a Alonso de Ercilla como el responsable de esta imagen, la cual a su juicio sería el principal obstáculo para la conquista definitiva del Wallmapu o país mapuche. Lo primero que hay que destruir, piensa Vicuña Mackenna, es a los mapuches imaginarios. Solo una vez realizada esta operación de destitución de la imagen ercillana se podría llevar a cabo el exterminio de los mapuches de carne y hueso. Dice el entonces diputado Vicuña Mackenna en uno de sus discursos ante el Congreso:
¿Qué es la cuestión de Arauco? Para mí no es, señores sino un gran fantasma, fantasma sangriento, que se pasea durante tres siglos en nuestra historia, engañando a todas las generaciones como una ilusión óptica. La guerra de la Frontera, tal como se ha venido entendiéndola hasta aquí, es, a mi juicio, una quimera tan caprichosa como funesta. (Vicuña Mackenna, p. 391)
Al parecer el siglo XIX sería un siglo de fantasmas que amenazan el funcionamiento de la maquinaria eurocentrada. El fantasma del comunismo en Europa y el fantasma de los mapuches en el sur de Abya Yala. El diputado Vicuña Mackenna sostiene que tanto la corona española como los políticos chilenos se han paralizado ante el imaginario producido por los escritores de los tiempos de la colonia, los que han elevado a estos “brutos indomables”2 a la altura prácticamente de unos “héroes mitológicos”3. Esta parálisis cuyo fundamento no sería más que una equivocada representación de la barbarie araucana, habría evitado una acción militar de conquista decidida, bien pensada y provista con las huestes necesarias para la subyugación de la nación mapuche.

Raymond Monviosin, El naufragio del “Joven Daniel”, Óleo sobre tela, 176x 130 cm, 1859. Museo O’Higginiano y Bellas Artes de Talca
Las ideas se combaten con ideas, y las imágenes se combaten con imágenes. Para destituir al relato ercillano y sus imágenes, Vicuña Mackenna articula una re-racialización del pueblo mapuche bajo la figura de la barbarie moderna. Para llevar a cabo esta empresa Mackenna realiza una serie de operaciones políticas, discursivas e historiográficas orientadas a presentar al pueblo mapuche como una amenaza inminente para la naciente república. Y es ahí donde utiliza de forma antojadiza una tragedia ocurrida en las costas del territorio mapuche-lafkenche: el naufragio del Bergantín “Joven Daniel”. El historiador mapuche, Pablo Marimán, resume lo ocurrido:
El año 1849 el barco “Joven Daniel» encalló en las aguas próximas a ese lago [Budi] pereciendo toda su tripulación. De manera inmediata se culpó a los Mapuche del robo, tortura y crimen de los sobrevivientes, así como del cautiverio de menores de edad y mujeres. El gobierno de Bulnes mandó al ejército ubicándolo en dos frentes, uno en Concepción y el otro en Valdivia. En una de sus arremetidas −previa quema, destrucción y muerte de personas y animales− tomaron prisioneros a dos lonko que fueron encarcelados en esta última ciudad.
(Pablo Marimán, 2006, Los mapuche antes de la conquista militar chileno-argentina)
Vicuña Mackenna ocupó todas las trincheras que tuvo a su disposición para destituir la imagen ercillana de los mapuches. El congreso, sus trabajos historiográficos, la prensa, su gestión como intendente de Santiago y sus influencias en el mundo del arte. Es así como en 1872 logró exponer ante la élite santiaguina las dramáticas pinturas del pintor francés Raymond Monvoisin, las cuales ilustraban la versión falsa pero hegemónica del naufragio con la comunidad mapuche como asesina y secuestradora de mujeres chilenas.
Vicuña Mackenna logró su cometido. Convenció a la Élite Chilena de que era una prioridad vital para el Estado el invadir las tierras mapuche y desconocer el tratado de Tapihue (1825), al cual las comunidades y colectividades mapuche siguen apelando, ya que tendría vigencia hasta el día de hoy, por lo que las tierras del Wallmapu permanecen en estado de usurpación por parte de los Estados argentino y chileno. Consiguió articular a estos dos Estados sudamericanos para llevar a cabo la guerra de exterminio y colonización que anexionaría el Wallmapu al territorio de ambas repúblicas. Consiguió la determinación de la élite para invertir mayores recursos técnicos y humanos en esta guerra, la que duró aproximadamente desde 1860 hasta 1882.
Con esta verdadera ontología de la separación de los cuerpos humanos que es el racismo científico como telón de fondo, Vicuña Mackenna realizó una serie de operaciones discursivas análogas a las realizadas por los regímenes fascistas del siglo XX. Podemos incluso hacer el ejercicio de cotejarlas con los famosos “11 principios de la propaganda” del ideólogo nazi Joseph Goebbels, y veremos que al igual que en muchos otros ámbitos, los fascistas no crearon sus lógicas y dispositivos políticos de la nada, si no que se sirvieron de una serie de herramientas que estaban a su disposición (la frenología, la criminología, el arte romántico, la filosofía de Nietzsche, el racismo científico como discurso, etc.), y las articularon de modo revolucionario. Por su puesto, una revolución conservadora. Una revolución en los modos de dominación, incluyendo la guerra y la propaganda:
1.- Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo. En este caso, el enemigo es la barbarie. Un “fantasma sangriento, que se pasea durante tres siglos en nuestra historia, engañando a todas las generaciones como una ilusión óptica.”
2.- Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Bajo la categoría moderna de la barbarie se encasilla a diversos pueblos indígenas. Incluso la población mestiza que convive con los indígenas es considerada bárbara por una suerte de contagio.
3.- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. Como señala Laura Malosetti respecto del tópico de las mujeres blancas cautivas de hombres indígenas:
El cuerpo de la mujer robada ocupó el lugar simbólico de centro del despojo, obviamente invirtiendo los términos del mismo: no es el hombre blanco quien despoja al indio de sus tierras, su libertad y su vida, sino el indio quien roba al blanco su más preciada pertenencia. La violencia ejercida por el indio sobre ella justificaría, de por sí, toda violencia contra el raptor. (Malosetti, 1993, p. 297)
4.- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. En el caso del naufragio del bergantín “Joven Daniel”, se convierte la falsa versión de este hecho en la prueba definitiva de “la barbarie araucana”.
5.- Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”. Vicuña Mackenna y la prensa hegemónica logran instalar la imagen de los mapuches como un pueblo “bruto indomable, enemigo de la civilización porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituye la vida del salvaje.” (Cámara de Diputados, 1868). Existe una notable investigación respecto del tratamiento discursivo respecto de los mapuches en la prensa hegemónica titulado “Tratamiento informativo de los mapuches en el diario El Mercurio. Un análisis de contenido desde la teoría del framing”.
6.- Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”. Tanto Vicuña Mackenna desde su tribuna política como el diario El Mercurio de Valparaíso repiten a lo largo de décadas un arsenal de epítetos negativos para referirse al pueblo mapuche siempre como unos bárbaros, ociosos, borrachos, polígamos y enemigos de la civilización.
7.- Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Prácticamente no hubo una semana ni ha habido una semana, hasta el día de hoy, en la que el diario El Mercurio no se refiera negativamente al pueblo mapuche y sus organizaciones.
8.- Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. Por ejemplo, en la literatura, la verosimilitud es la idea de que los elementos de un texto deben ser convincentes, creíbles, auténticos y realistas. Esto significa que los personajes, el diálogo, el contexto y las imágenes deben ser ciertos en relación con la realidad.
La élite chilena, y particularmente Vicuña Mackenna utilizaron todas las plataformas, y trincheras de las que disponían para producir esta nueva imagen del mapuche como encarnación de la barbarie: la prensa, el parlamento, el arte, la historiografía e incluso, podríamos decir, el urbanismo, cuando el intendente Vicuña Mackenna hizo construir el moderno parque del Cerro Santa Lucía sobre el antiguo testigo de la historia mapuche y colonial: el Cerro Huelén.
9.- Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Cuando los hechos del naufragio fueron aclarados, Vicuña Mackenna y la prensa hegemónica siguieron haciendo uso de la versión falsa teniendo pleno conocimiento de la falsedad de los hechos.
10.- Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. En este caso, se trata justamente de disputar ese relato mitológico-nacional destituyendo la imagen ercillana por la de la barbarie moderna.
11.- Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”, creando impresión de unanimidad. Aquí el rol de la prensa es fundamental, ya que es una herramienta privilegiada a la hora de construir el sentido común nacional. Aquí una muestra:
El araucano de hoy día es tan limitado, astuto, feroz y cobarde al mismo tiempo, ingrato y vengativo, como su progenitor del tiempo de Ercilla; vive, come y bebe licor con exceso como antes; no han imitado, ni inventado nada desde entonces, a excepción de la asimilación del caballo, que singularmente ha favorecido y desarrollado sus costumbres salvajes. […] (El Mercurio, Valparaíso, 24 de mayo 1859, p. 2).
Fascista es, entre otras cosas, quien ve a las personas como cosas, solo en su dimensión de piezas en un tablero de ajedrez. Se fascina con el poder y tiene una admiración estética por las masas, a quienes ve como municiones en su delirante guerra cósmica contra el enemigo. Los horrores del fascismo y su voluntad de genocidio sustentado en el racismo científico no comenzaron su aplicación en Europa, pero si fueron siempre en nombre de Europa o de lo europeo. Las lógicas del fascismo son herederas de los proyectos coloniales, y en los racismos criollos de los estados nacionales americanos del siglo XIX, como es el caso de Argentina o Chile, podemos encontrar antecedentes directos de la aplicación de lógicas análogas a las implementadas por los nazis en Alemania o los fascistas italianos.
Al final del capitalismo, deseoso de perpetuarse, esta Hitler. Al final del humanismo formal y de la renuncia filosófica, esta Hitler. (Césaire, 2006, p. 16)
Bibliografía
Caniuqueo, S.; Levil R.; Marimán, P.; Millalén J. ¡… Escucha, winka…! Cuatro ensayos de historia nacional mapuche y un epílogo sobre el futuro, Edit. LOM, Santiago, 2006.
Césaire, A. Discurso sobre el colonialismo, Edit. Akal, Madrid, 2006.
Malosetti, L. El rapto de cautivas blancas: un aspecto erótico de la barbarie en la plástica rioplatense del siglo XIX, Bs. As., 1993.
Subercaseaux, B. Historia de las ideas y de la cultura en Chile, Edit. Universitaria, Santiago, 2011.
Vicuña Mackenna, B. Obras completas Volumen XII, Edit. Universidad de Chile, Santiago, 1939.

